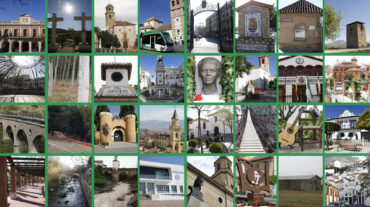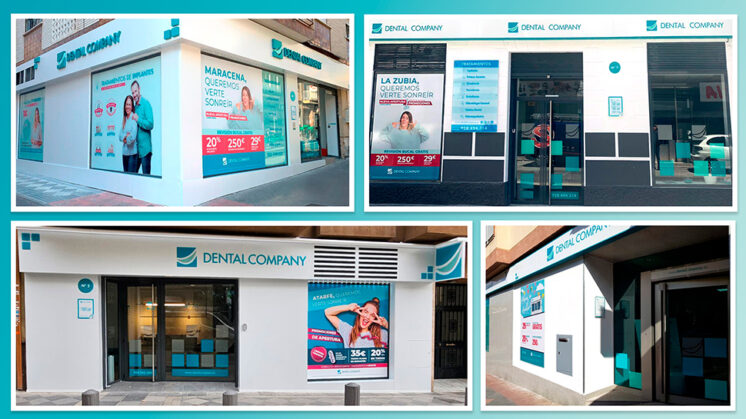Relatos cortos sin recortar (El ciudadano perruno Igor González XV) (30-4-2015)
El ciudadano perruno Igor González (XV)
El ciudadano perruno Igor González, está sentado frente a su padre. Dos sillones de piel antigua los acoge con la calidez de dos enseres que son cálidos y afectuosos con las personas que se sientan en ellos. La chimenea está encendida con gruesos leños de olivo. Y el padre del perruno, con su inevitable vaso de buen vino tinto, le está relatando de nuevo sus vivencias de antaño. Y cuando era un niño y vivía aventuras infantiles con su hermana Carmen, la única hermana que tuvo. La estancia, el amplio salón, es muy agradable y está decorada con bellos muebles de madera maciza de cerezo y nogal. Los cuadros están ocupando casi todo el espacio de las paredes. Óleos antiguos. Acrílicos mucho más modernos. Y acuarelas de muchos rincones de la ciudad de los cármenes y de otros motivos. Hay lámparas de mil cristales. Cerámica de Fajalauza. Fotografías de tres mil combates vivenciales. Cortinajes de recias telas estampadas. Plata en objetos diversos. Cristalería de lujo y diseño. Distinciones profesionales. Medallas militares enmarcadas para que no se olvide que el padre del ciudadano perruno ganó una guerra civil cainita. Y ese olor a humo, a humana convivencia y a cachivaches antiguos que tanto le gustan al ciudadano perruno Igor González. El vino lo escancia despacio, con regusto y mimo, el progenitor del perruno. Y al tiempo que se lleva a la boca lonchas pequeñas de jamón y lascas de queso manchego. Habla muy despacio el padre del ciudadano perruno Igor González. Masca las palabras como si estuviese recreándose con ellas. Posee una voz profunda, casi cavernosa. Y de una consistencia enorme, Son palabras de un hombre que toda su vida ha sido un guerrero. Un militar con tres heridas de guerra, una de ellas casi mortal. Aunque mira a su hijo con los ojos de la bondad paternal que no posee fronteras ni nacionalidades. Es un hombre mayor al que se le ve algo apesadumbrado por la vida que ha llevado. Aunque no se le observa culpable de nada. Y tiene, a veces, una sonrisa franca que lo hace aún más humano. El perruno ama a su padre, aunque rara vez se lo comenta con palabras admirativas o con gestos amorosos. Ambos son parecidos. En este día soleado de la primavera que no termina de cuajar con temperaturas amables, el padre del ciudadano perruno Igor González le está contando otra parte de su vida. Y siempre de las vivencias con su única hermana Carmen, y nunca con las que vivió con sus otros dos hermanos Antonio y Juan…
“Dos grandes piedras negruzcas y redondeadas con algas verdinas adosadas por la acción del agua que corría mansa sin fin, estaban panza arriba adentro del poco caudal del río. Y otras piedras más pequeñas alargadas que habían sido colocadas por las manos de los hombres, hacían un pequeño muro compacto para que la balsa que se producía embalsara la suficiente agua para que los niños se bañaran en ella como batracios. Las ramas de un sauce muy viejo bajaban tenues hasta el agua remansada y verdosa, y sus hojas se sumergían en el líquido estancado como otros bañistas más. Los niños desnudos voceaban como energúmenos, e intentaban coger renacuajos escurridizos con sus manos. Un ruiseñor silente subido en una de las ramas altas del sauce, simulaba ser de madera para camuflarse oculto. Silencioso y estático. Pardo rojizo. Con pico afilado. Cantor de noches y madrugadas. Galán pájaro de hembras ruiseñor. Y debajo del árbol sauce, unos juncos convivían.
A mí no me gustaban las pozas de agua remansada del río, río llamado Genil de aguas frías y con fama de aurífero, y porque una vez me topé de manos con una enorme culebra de agua que paciente intentaba alimentarse de los renacuajos y sus padres ranas que se escondían astutas en las endrinas concavidades de debajo de las dos piedras negruzcas enormes que eran los dos muros de contención de la poza. Gustaba de observar a mis hermanos bañándose, y a los otros niños amigos. Mi hermana Carmen era la más valiente. Y en aquel día de mi miedo, ella cogió a la enorme culebra de agua y la arrojó al otro lado de la poza, al cauce pequeño del río que discurría hecho un riachuelo sereno hacia la lejana ciudad de Granada. Una lejanía de pocos kilómetros, pero que a mí me parecían muy largos.
Los veranos en el cortijo del abuelo Juan, eran tan potentes y selváticos que al final de ellos tenían que lavarnos con estropajo y jabón en vez de con esponja. La piel se nos ennegrecía como el hollín, aunque dormíamos como verdaderos ángeles sin ropa alguna encima de las camas orientadas a poniente. Discurrían los días riendo. Visitando a los jilgueros. Bebiendo agua cristalina. Eran días ahora remotos.
A mí, que era observador no muy aguerrido, me gustaba captar con mis ojos enrojecidos por el agua el vuelo increíble de las libélulas sobre la charca. Caballitos del diablo las llamábamos, y porque sus vuelos eran mucho más interesantes y silenciosos que el vuelo técnico de los helicópteros grisáceos que surcaban raudos el cielo buscando las cumbres altísimas de Sierra Nevada. Unos picos que se distinguían nítidamente muy al fondo de la vista que podíamos abarcar con nuestros iris de niños exploradores. Los recios mosquitos como gaviotas de grandes, también patrullaban la poza como espías insonoros. Y sus picaduras rojizas solamente eran visibles cuando los días terminaban. Por las noches, los niños éramos como sombras dormidas.
Y en las mañana abiertas y luminosas, la luz llegaba con el sabor a la leche con cacao. Leche de vaca oscurecida y marrón en los grandes tazones por el chocolate. Y el aire olía al gusto de las tostadas con mantequilla holandesa que previamente había sido extendida regularmente sobre ellas. Nadie se lavaba los dientes después de desayunar. Aunque éramos obligados a lavarlos.La poza era como un imán a diario. Y la piel de todos nosotros estaba tan oscurecida, que semejaba el pan en rodajas bronceadas en la lumbre de la increíblemente sabia hormilla de un butano novedoso.
Vivíamos. Y los días enteros sabían a la niñez sin obligaciones. Días que llegaban tranquilos, y se marchaban sin ningún esfuerzo. Eran unos días compactos de baños y juegos. Sin libros. Sin reloj alguno canalla. Sin mocos en la nariz. Con la desnudez en nuestros cuerpos. Descalzos. Salvajes. Infantiles e infatigables. Niños sin miedos obligatorios con los ascendientes. Olvidada la educación frustrante de las monjas en las aulas. Y sus castigos. Días de cometas que volaban soberanas en un cielo tan celeste que empalagaba. Vivíamos sin el futuro de los mayores, y agolpando en un día las horas y minutos. Ignorantes. Con tranquilidad asegurada. Éramos aborígenes inmediatos de un río. Niños pobladores prehistóricos modernos. Ogros de los cuentos. Insolentes. Agradecidos. Y con la legal felicidad del verano en el campo. Era asueto infantil proporcionado por diez siglos sin colegio”.
El ciudadano perruno Igor González, con la grabadora repleta con los relatos de su padre, ha decidido darse un garbeo, un paseo distendido, despacio y tranquilo por la ciudad que lo vio nacer. Camina por las calles de Granada como ese ciudadano que no tiene nada que hacer en cuestiones laborales. Es mediodía. Y Granada sigue estando como un galápago al sol de un día primaveral. La luz de Granada es tan potente que redondea los entornos urbanos con luces de oro. A esta hora la ciudad bulle de turistas. Ya los visitantes han visitado la Alhambra y el Generalife y, ahora, buscan las compras en los grandes almacenes y los bares para degustar bebedizos y las famosas tapas de una ciudad que vive del turismo y de la universidad. Después buscaran los restaurantes, pero el viajero ya conoce que se puede comer bebiendo cerveza o vino con inherentes tapas famosas de una ciudad repleta de establecimientos de hostelería y restauración. El perruno camina despacio con ojos puestos en la nada solemne. Él va sopesando sobre sus cosas íntimas. No observa nada del personal que lo tiene rodeado por completo. Va como un extraño en su propia ciudad. Se mueve como un eremita que ha abandonado su cueva. Y que camina, no como un zombi, pero sí como un supino despistado que va ensoñando sus fantasías y sus realidades. El perruno ciudadano no depara en nadie. Y nadie depara en el ciudadano perruno Igor González. Una ciudad con tanto turismo es muy impersonal. Además, los ciudadanos granadinos evitan al perruno porque creen que está majareta. Loco perdido. Y todo esto el ciudadano perruno lo conoce y también evita a esos granadinos que se creen la crema de humanidad, y que no son más que unos zurupetos que no saben darse una coca del revés en sus nucas con sesos de mosquito.